Córdoba se posiciona en terapias contra el Párkinson y con un estudio sobre la relación entre la enfermedad y la división celular
El Hospital Reina Sofía cuenta con el primer equipo de Andalucía para el tratamiento del temblor en los trastornos del movimiento

Reportaje conmemoración del Día Mundial del Párkinson en Córdoba
11:57
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Córdoba
"Un día acudí al médico de cabecera porque notaba temblor en la rodilla derecha", narra Rafaela Palacios, "pero cuando terminó aquel proceso, salí con un diagnóstico de principio de Párkinson". Fue hace diez años, cuando apenas superaba los cuarenta de edad. El suyo es un caso en que la detección precoz sirve para mantener a raya en el medio plazo a algunos de los síntomas más dañinos.
Situación parecida vivió Joaquín Ramírez, quien conoció que padecía la misma enfermedad cuando, en un chequeo rutinario, su médico de cabecera decidió derivarle al especialista en neurología. "He ido empeorando año tras año y, a día de hoy, necesito asistencia para caminar y desarrollar funciones básicas", lamenta.
Ambos son atendidos en el centro de estancia diurna del que dispone la Asociación Parkinson Córdoba (APARCOR) en Avenida de las Ollerías. Se trata de un espacio pensado específicamente para el cuidado de enfermos con alto grado de dependencia, que cuenta con veinte plazas disponibles, de las que quince se encuentran actualmente ocupadas.

Rafaela Palacios, diagnosticada con Párkinson / Cadena SER

Rafaela Palacios, diagnosticada con Párkinson / Cadena SER
"Generalmente las familias llegan a la asociación cuando acaban de recibir el diagnóstico, lo cual implica un shock emocional bastante considerable", explica Antonio Aguilar, psicólogo y director del centro de día, "a lo cual se suma que muchos han consultado información poco precisa en Internet, lo cual genera todavía más ansiedad". No es hasta que la enfermedad ha avanzado de forma considerable —generalmente entre cinco y diez años— cuando se les ofrece la posibilidad de ser atendidos en este espacio.
La iniciativa está cofinanciada por la Junta de Andalucía, que aporta un 75 % del coste de cada plaza, mientras que el importe restante corresponde al paciente o a su familia. Además de una rutina de actividades que sirve a los pacientes para mantener unos niveles de actividad beneficiosos para paliar el desarrollo físico de la enfermedad, también se intenta combatir el fuerte componente psicológico de la misma, "que implica ser consciente de que día a día las capacidades motoras de la persona irán disminuyendo, por lo que los casos de depresión y apatía no son extraños aquí", explica Aguilar.
Vicente Torres, uno de los cuidadores, especifica la planificación del día: "Por la mañana, un vehículo los recoge en su domicilio y llegan para la hora del desayuno, tras el cual reciben una sesión de fisioterapia y gimnasia adaptada; tenemos un pequeño descanso y controlamos la toma de la medicación para después realizar ejercicios de memoria o relación", prosigue, "y así hasta la hora de la comida, que en ocasiones es adaptada, después de la cual descansan un poco y continúan haciendo algunos ejercicios hasta la hora de marcharse, pasadas las seis de la tarde".

Josefa Villena, presidenta de APARCOR y Antonio Aguilar, director del centro de día de la asociación / Cadena SER

Josefa Villena, presidenta de APARCOR y Antonio Aguilar, director del centro de día de la asociación / Cadena SER
"El objetivo es que el centro se convierta también en un respiro familiar", añade Josefa Villena. Es la presidenta y fundadora de APARCOR. Una iniciativa que puso en pie tras el diagnóstico del que fuera su marido, Manuel, cuando tenía 36 años. "Trabajaba como fontanero en el servicio de mantenimiento de un hotel", rememora, "y cuando le empezaron a temblar las manos le dieron la incapacidad total". "Fue devastador, porque era muy joven", sentencia.
Villena decidió entonces reunir a afectados y familiares para establecer un diálogo con las administraciones, grupos de investigación y terapeutas; así como para crear un espacio de encuentro en el que compartir información e inquietudes. A día de hoy, más de cien familias de la provincia de Córdoba forman parte de la asociación.
CADA VEZ MÁS PACIENTES, PERO TAMBIÉN NUEVAS TERAPIAS
Según la Sociedad Española de Neurología, hasta 150 000 personas en nuestro país padecen Párkinson. Y como el envejecimiento es la principal causa de su aparición, la prevalencia de la enfermedad crece a medida que aumenta la esperanza de vida. Atendiendo a la estadísticas de esta organización profesional, cada año se registran cerca de 10 000 nuevos casos en el Sistema Nacional de Salud.
El director del Instituto de Neurociencias del Hospital Cruz Roja de Córdoba, el neurólogo Juan José Ochoa, concreta que "esta enfermedad neurodegenerativa se caracteriza por la destrucción de las neuronas productoras de dopamina, el neurotransmisor que controla el movimiento del cuerpo". Así, entre los principales síntomas que deberían hacer a las personas consultar con un especialista destaca "la disminución de la velocidad y agilidad corporal, pérdida de expresividad facial, rigidez, dolor articular o los famosos temblores, especialmente cuando nos encontramos en reposo".
En ocasiones, pone de relieve el neurólogo, "llegar a un diagnóstico definitivo de principio de Párkinson podría requerirnos hasta un año de observación y seguimiento del paciente". Sin embargo, a día de hoy, los facultativos se apoyan también en pruebas de resonancia magnética y medicina nuclear para descartar o confirmar el trastorno.

El doctor Juan José Ochoa, neurólogo del Hospital Cruz Roja de Córdoba / Hospital Cruz Roja Córdoba
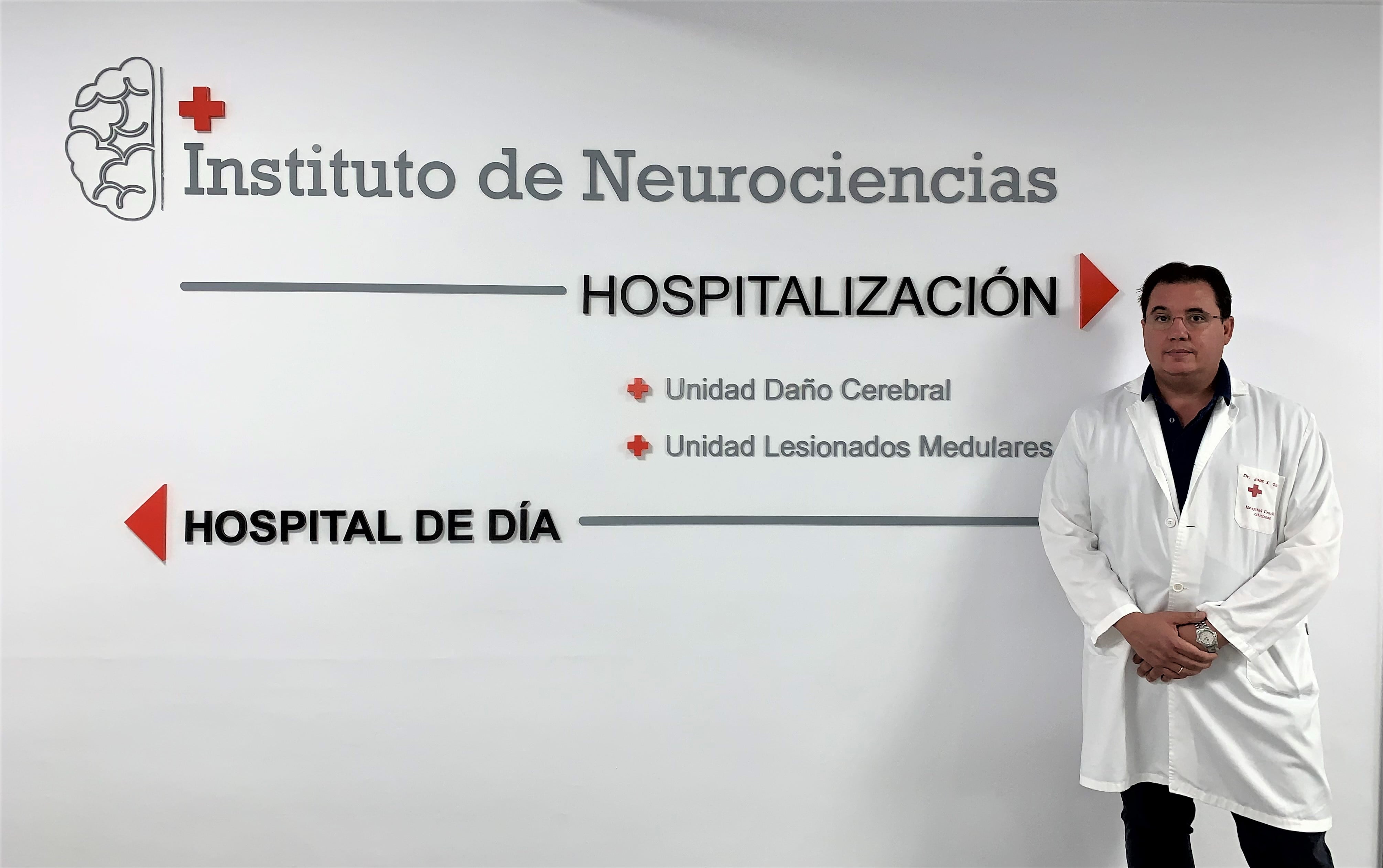
El doctor Juan José Ochoa, neurólogo del Hospital Cruz Roja de Córdoba / Hospital Cruz Roja Córdoba
Aunque las fórmulas de administración han evolucionado, el principal tratamiento existente para paliar los síntomas del Párkinson en el corto y el medio plazo sigue siendo la Levodopa, un precursor metabólico de la dopamina. No obstante, mariza el doctor Ochoa, "hay que individualizar la forma de hacer frente a la enfermedad, según su estadio y la edad del paciente, a fin de evitar posibles efectos adversos".
En noviembre del pasado año, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba incorporó a su cartera de servicios el primer equipo para el tratamiento del temblor en los trastornos del movimiento de Andalucía. Una tecnología novedosa que ofrece la posibilidad de reducir o eliminar el temblor asociado al Párkinson.
Es un tratamiento poco invasivo basado en 'disparar' ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) guiados por resonancia magnética, una terapia que actualmente sólo está disponible en otros cuatro hospitales de la red sanitaria pública del país en Madrid, Galicia y Cataluña. Según datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, desde su puesta en funcionamiento se ha atendido a doce pacientes, de los que nueve han presentado una eliminación completa del temblor.
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA BUSCA EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD
Además de avanzar en tratamientos más efectivos, el reto científico en la actualidad es poner foco sobre las auténticas causas de esa degradación de células nerviosas. Y el grupo de investigadores Proteína Redox de la Universidad de Córdoba (UCO) ha dado con un hallazgo que podría arrojar algo de luz.
Especializados en los sistemas antioxidantes de las células durante su proceso de división, este equipo ha conseguido evidenciar que algunas neuronas mueren cuando intentan dividirse. "Es una capacidad que no tienen estas células, a diferencia de otras de nuestro organismo", recuerda la bioquímica Raquel Requejo. El estrés que generaría esa 'mitosis fallida' podría ser una de las causas detrás del Párkinson.
Este hallazgo permite abrir nuevas posibilidades terapéuticas e incluso abre la puerta a nuevos fármacos. Y es que evitar ese 'suicidio' de neuronas podría frenar o ralentizar el desarrollo de los síntomas. De hecho, el equipo de investigadores de la UCO trabaja actualmente en el desarrollo de unas nanocápuslas capaces de administrar sustancias que disminuyan los niveles de la proteína que fomenta la división celular. Según los primeros avances, podría conseguirse que afectasen solo a células seleccionadas, dando posibilidad a desarrollar terapias dirigidas.

Álvaro Guerrero Jiménez
Redactor y editor en los servicios informativos de la Cadena SER en Córdoba. Previamente ha trabajado...






